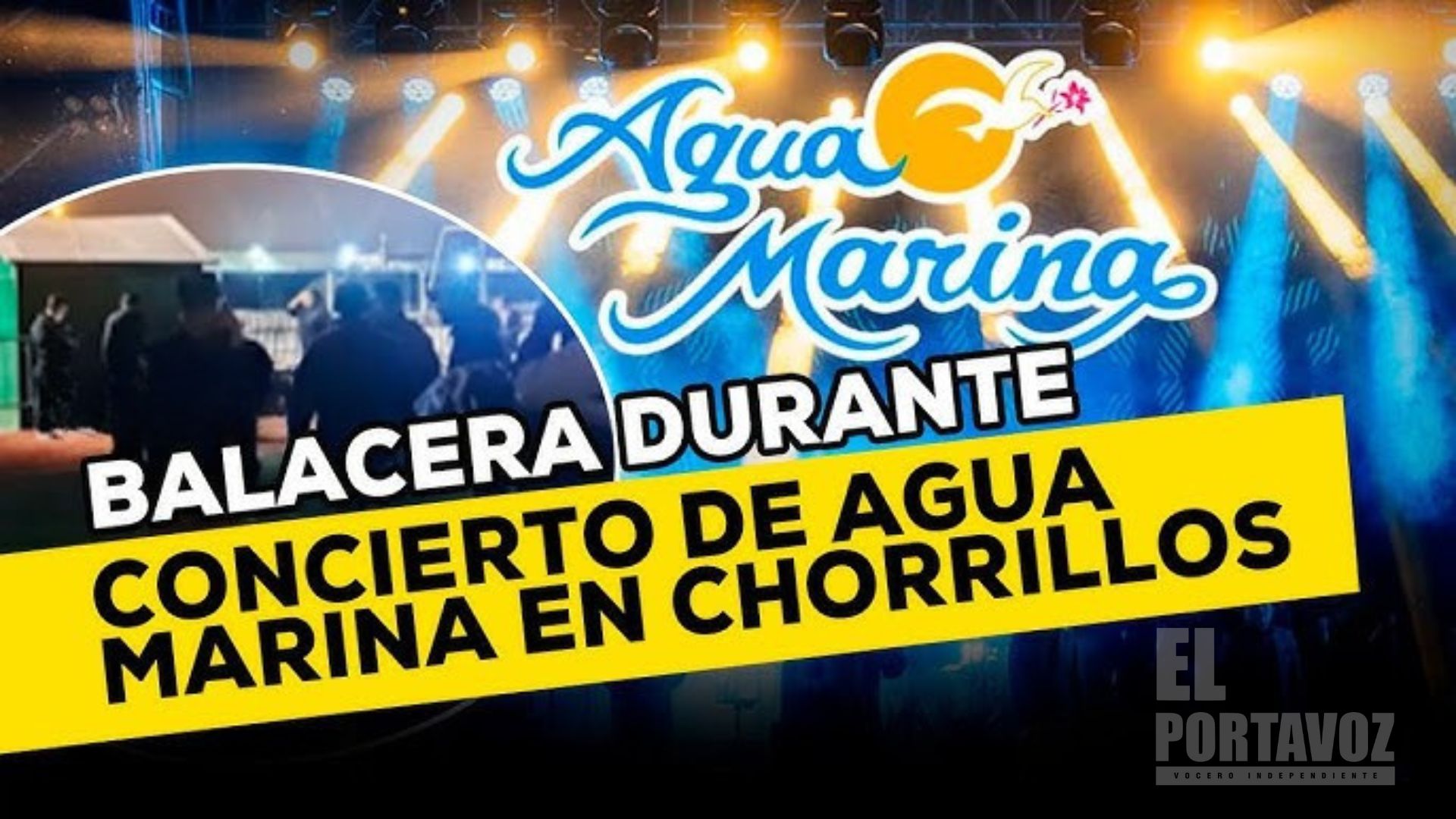El 18 de agosto de 1989, una noticia comenzó a marcar un antes y un después en la historia de la Policía Nacional del Perú (PNP). Por primera vez, las mujeres tendrían la posibilidad de postular a la Escuela de Oficiales, un espacio hasta entonces reservado únicamente a los hombres.
El anuncio no fue una declaración más entre discursos oficiales: sonó como un quiebre en la historia policial. La diputada Bertha Gonzales Posada, en medio de la ceremonia por el primer aniversario de la Comisaría de Mujeres de Lima, ubicada en el jirón Cotabambas, a la espalda del Palacio de Justicia, se puso de pie y, con voz firme, lanzó la noticia.

En el próximo concurso de admisión —previsto entre fines de 1989 y comienzos de 1990— las mujeres podrían postular por primera vez a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional de Perú (PNP), institución que había sido creada ocho meses antes, el 6 de diciembre de 1988, cuando se promulgó la Ley 24949.
Hasta entonces, el horizonte era estrecho. Las mujeres policías solo podían ascender a la plana menor, y eran señaladas para ejecutar solo determinadas funciones, pese a que ya habían probado con creces su valía en patrullajes urbanos y en la atención de denuncias.

La medida prometía romper con esa barrera silenciosa, abrir un camino hacia la igualdad en una de las instituciones más rígidas y jerárquicas del país, que ya entonces integraba a las tres fuerzas del orden tradicionales: la Guardia Civil (GC), la Policía de Investigaciones del Perú (PNP) y la Guardia Republicana (GR).
PRIMERAS MUESTRAS DE INTERÉS POR DELITOS DE GÉNERO
Pero el eco de esa noticia creció con otro anuncio. El teniente general César Ramírez Pérez, director superior de la Policía General, adelantó que a fines de ese mismo año se instalaría una segunda Comisaría de Mujeres, pero ya no en Lima Metropolitana como la primera, sino en la Provincia Constitucional del Callao. Y no sería la última: se estudiaba la creación de unidades similares en el interior.

No era un gesto simbólico. La primera comisaría, en apenas doce meses de funcionamiento, había recibido más de cuatro mil denuncias por maltratos, abusos y demás delitos contra la mujer, una cifra que revelaba de golpe la magnitud del problema. Por eso justamente era necesaria la apertura de la Escuela de Oficiales de la PNP para las mujeres.
El hechono era solo un trámite administrativo; era el inicio de un proceso de transformación cultural dentro de la Policía Nacional del Perú, un terreno en el que la tradición solía pesar más que la modernidad.
En tiempos de violencia terrorista e inseguridad urbana, como los que se vivía a fines de la década de 1980, el ingreso de mujeres oficiales simbolizaba más que la presencia de un nuevo uniforme: era la promesa de un país que empezaba a aceptar que la autoridad, el coraje y la vocación de servicio no tenían género.

Corría 1989 y la noticia apenas se deslizaba por las páginas de los diarios. Pero para muchas jóvenes peruanas no era un simple titular: era la oportunidad de alcanzar grados superiores, de ocupar un lugar en la plana mayor y de demostrar, al fin, que el servicio policial podía ser también un destino para ellas.
Pero ellas debieron afrontar –sobre todo en esos primeros años— muchas dificultades para cumplir sus objetivos profesionales dentro de la Escuela de Oficiales.
Una de las primeras oficiales que ingresaron y se formó a inicios de la década de 1990, fue Rosa Hidalgo Serna, quien a finales del 2020 se convirtió en la primera oficial mujer de la Policía Nacional en llegar al grado de coronel en armas.