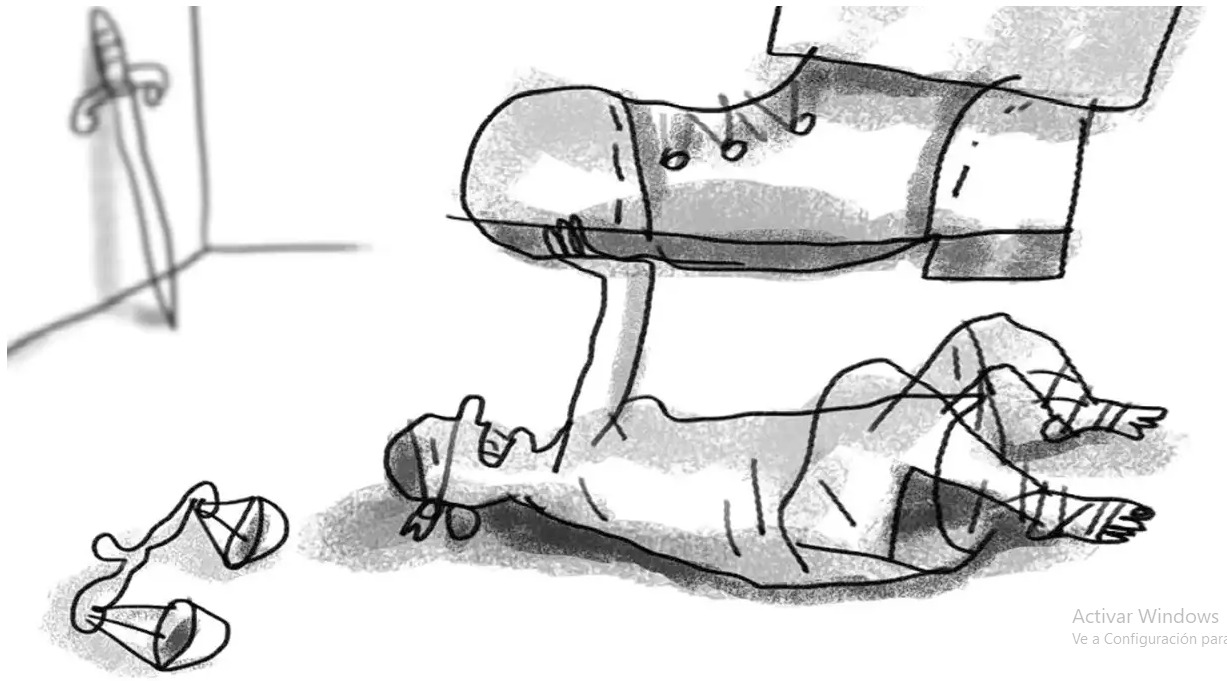No hay algo más sabio que nuestra madre. Cada quien, con su historia, pero lo seguro es que, cuando te toca decidir algo sobre un hecho, te preguntas: “¿Cómo lo haría mi mamá?” o “¿Qué consejo ella me daría?”. Y es justo a donde voy, por lo razonable de la ilustrada opinión de nuestra vieja.
Dentro de este orden de ideas, cuando te enteras de la muerte de un ser humano, cercano o lejano, te viene a la mente dónde o cómo fue la última vez que compartieron. Sea bueno o no, de ti depende cuál será la paz en tu conciencia sobre esa relación que tuvieron, porque justo ahí se acaba el tiempo para enmendar cualquier aspecto que haya quedado pendiente entre ambos.
En este mismo contexto, a lo largo de mi vida tuve cerca a gente que tenía un sentimiento hacia otra persona y jamás se lo decía. Por azares de la vida, ese ser se iba de este mundo terrenal, y entonces escuchaba decir todo lo que pensaban decirle algún día. Ahí me venía la frase de mi mamá: “Ahora se fue, ¿ya para qué?”.
Por consiguiente, todo se puede arreglar, pero la muerte deja todo a la medida, sin posibilidad de retorno. De tal manera, la relación depende de ti para aceptarlo y sobrellevarlo, remontando a cómo llevaste los momentos más importantes que pudieron tener.

Dentro de esta perspectiva, hoy en día no hay distancias. Muchos están físicamente imposibilitados de verse, pero su comunicación debería ser fluida por las facilidades tecnológicas del presente. Años atrás solo podías comunicarte por hilo telefónico o carta y, al parecer, con esa limitación era más sencilla la relación. Pero al día de hoy no hay excusa para no mandar un simple saludo. Aun así, envías por cualquier aplicativo tecnológico un saludo sin necesidad de que sea un día especial —como cumpleaños o aniversario—, y observas con tristeza cómo no regresan ni una respuesta, por corta que sea. Porque, a veces, un simple “te extraño” hace más que cualquier discurso de gurú motivacional.
Además de esto, no crean que hablo simplemente de amistades, sino incluso de familias, y no lo pueden exponer a la luz pública por pena o vergüenza. Pero basta que suceda la partida física y salen a gritar lo mucho que amaban al difunto; llegan al descaro de pedir fotos a sus allegados y, con la ayuda de la inteligencia artificial, se ponen a su costado y postean en las redes sociales como si hubieran tenido la mejor relación habida, sin faltar las palabras “Nunca te olvidaré”. Cabe la pregunta: ¿Por qué no se lo dijiste o lo demostraste mientras vivía?
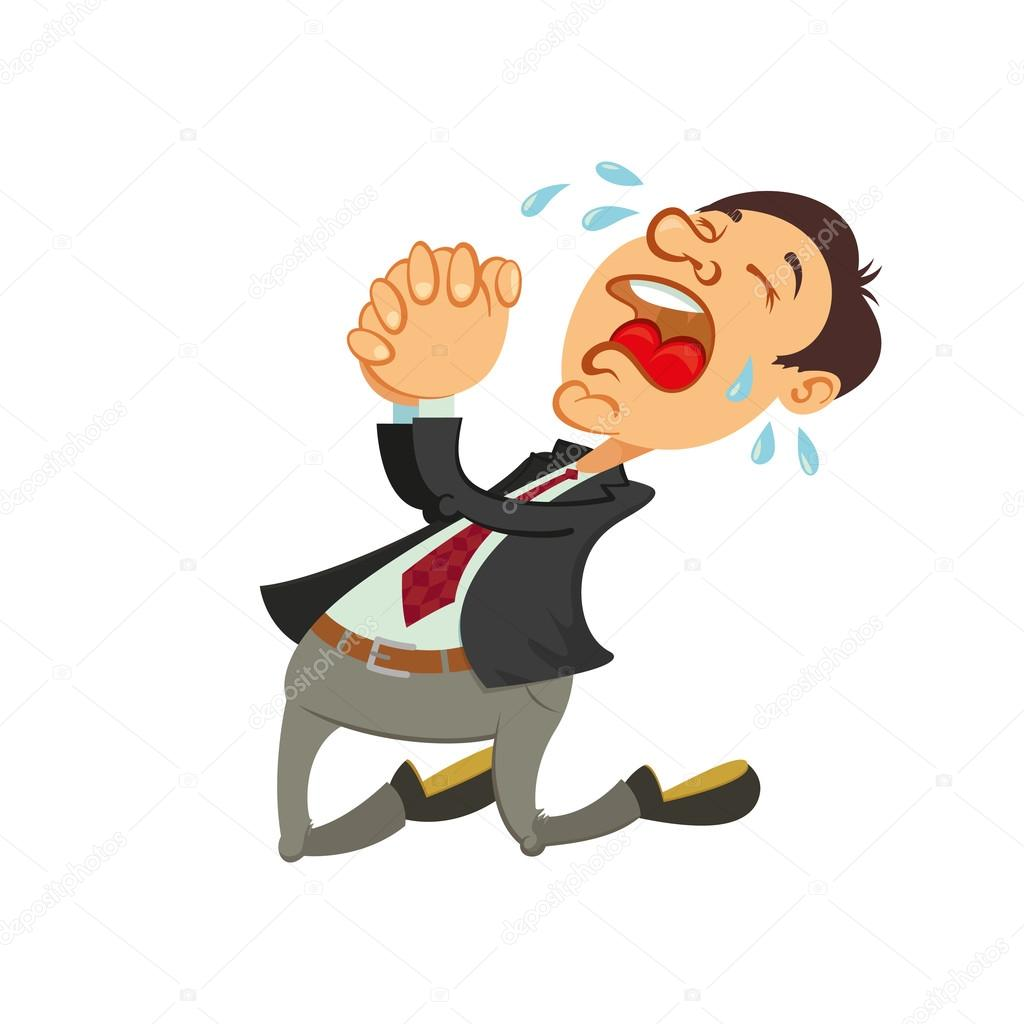
Dicho de otro modo, no queda más que sentir pena ajena y, en mi caso, desprecio. Por muy duro que parezca, así lo pienso y en muchas ocasiones es deber decirlo públicamente. Está bien o mal, no me corresponde determinarlo, pero es lo merecido. Y, la verdad, una familia o amistad de esa calaña no vale la pena tenerla; prefiero negarla como lo hizo Pedro con Cristo.
En definitiva, todos debemos algo o a alguien, y cada quien conoce su factura y monto. Hacerse el loco será parte del juego, pero lo no admisible, a mi parecer, es pretender que todos somos idiotas y no darnos cuenta. Y no expresarlo, para mí, es el pecado.
Un fraterno abrazo a todos.
Corrector de estilo: Licenciada Milenka Mancilla Velásquez
Sobre el contenido de este artículo de opinión, son exclusivamente del autor y no reflejan las de este medio de comunicación.